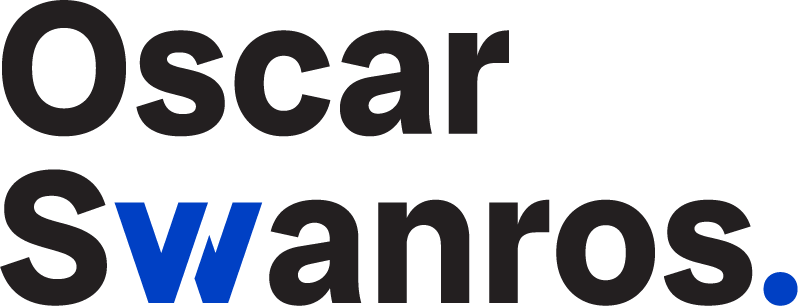
- Has pasado por despidos o reestructuras y ya no confías en “la carrera tradicional” en tech.
- Te sientes agotado, cínico o en piloto automático, pero no sabes qué viene después.
- Quieres crecer (más impacto, más dinero, más autonomía) sin sacrificar salud mental ni tus relaciones.
- Sabes que eres bueno técnicamente, pero te cuesta navegar lo político, lo humano y lo emocional del trabajo.
Mi trabajo es ayudarte a diseñar una carrera más clara, más tuya y más sostenible. Porque sabes que tomar otro curso de arquitectura no ha sido, ni será, la solución.
-
Frases que me hacen no querer trabajar con alguien
-
La IA afecta a estudiantes y profesionales de maneras diferentes
-
El número de nacimientos en China es el más bajo desde 1949
-
Por qué los ingenieros sénior no se meten a evitar que los proyectos malos fracasen
-
El performance del modelo importa, sí, pero no tanto como qué tan fácil es usarlo
-
La AGI ya llegó
-
Un buen líder sabe dónde están los puntos de apalancamiento para mover el negocio hacia delante
Encuentras más de mis artículos en el blog. También puedes explorar las categorías.
Cómo trabajo contigo
Trabajo con un número limitado de personas en un programa de 8–12 semanas donde revisamos tu historia profesional, definimos qué quieres realmente y diseñamos un plan concreto para tus próximos 12–24 meses.
No es terapia, ni mentoring técnico, ni “échale ganas”.
Es un espacio estructurado para tomar decisiones difíciles con más claridad y menos ruido.

Claridad brutalmente honesta
Entender qué ya no quieres tolerar y qué sí quieres construir en tu vida profesional.

Plan accionable
Un mapa con pasos concretos (hábitos, conversaciones, proyectos, límites) para los próximos meses.

Acompañamiento y espejo
Alguien que ya estuvo en ingeniería y management, que entiende tu contexto y no te vende humo.
Quién soy y por qué hago esto

Me llamo Oscar. Fui ingeniero iOS durante más de 12 años y desde 2020 he trabajado como manager y líder de ingeniería.
He pasado por despidos, cambios de industria y temporadas de agotamiento profundo. Y creo que merecemos carreras que no nos destruyan por dentro.
Aquí intento juntar todo lo que sé de tecnología, escritura, psicología práctica y trabajo con personas.

Si estás en una encrucijada profesional, no la atravieses solo
Llevas tiempo sintiendo que algo no cuadra en tu trabajo, pero no encuentras el lenguaje ni el espacio para mover piezas. Podemos verlo juntos.
Decide, mejora, continúa.